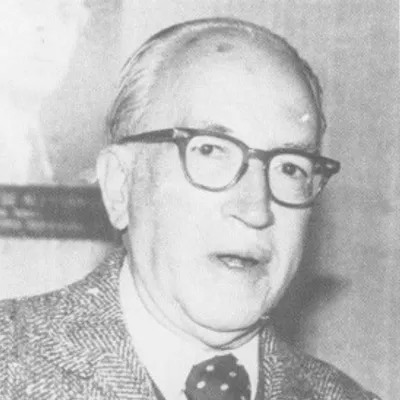
Discurso de Incorporación de Alberto Baltra Cortés como Miembro de Número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.
Antes que nada, la expresión de mi gratitud a la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile por haberme conferido el alto honor de ocupar un sitio entre los suyos. Es una distinción que aprecio en todo lo que significa.
El 9 de marzo de 1776 se publicaron, en Londres, los dos volúmenes de una obra titulada “Investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”. Su autor era un profesor escocés que ya gozaba de prestigio como filósofo, Adam Smith. La importancia de este libro sólo es comparable a la de “El Capital”, de Carlos Marx y a “La Teoría General”, de John Maynard Keynes. En los tres casos, se trata de intelectuales que, sin haber tenido acceso directo al poder político, han influido poderosa y decisivamente en la organización social y económica de la Humanidad. Son demostraciones notables de la fuerza creadora y movilizadora de la idea.
Este año, 1976, se cumplen dos siglos desde que Adam Smith entregó al mundo su obra maestra. Por este motivo, hemos creído oportuno recordar, haciendo algunas reflexiones en torno de su pensamiento desde la perspectiva de los doscientos años transcurridos desde entonces hasta ahora.
I. TRAYECTORIA DE ADAM SMITH
Adam Smith nació en Kirkcaldy, un puerto de Escocia, con entonces, apenas 1.500 habitantes. Su padre, llamado también Adam, sirvió diversos cargos públicos de importancia y pertenecía a una familia que se había distinguido por sus servicios al Estado. Murió tres meses antes de que naciera quien, con el correr de los años, sería el célebre heredero de su nombre. Por el lado materno, Adam Smith se entroncaba con terratenientes y fue, precisamente, en una visita al dominio rural de una de sus tías cuando, a los cuatro años de edad, fue raptado por una banda de gitanos que, sintiéndose perseguida, abandonó al niño a orillas de un camino. Como anota uno de sus biógrafos Adam Smith habría hecho un pobre papel como gitano. Lo probable es que la ciencia hubiese perdido a uno de sus más notables exponentes.
Al fallecimiento de su progenitor, la madre, tierna e inteligente, se consagró por entero al cuidado y educación de su único hijo. En la vida de Smith no hubo otra mujer que ella. Según observa Schumpeter, “en éste como en otros aspectos, los encantos y pasiones de la vida no fueron para Adam Smith sino mera literatura”. Murió célibe a los 67 años.
Desde sus primeros tiempos, Smith fue un alumno de extraordinaria capacidad. También, desde niño, solía caer en los ensimismamientos y distracciones que fueron características de su excepcional personalidad. A los catorce años ya poseía tal dominio de las matemáticas y de los clásicos, que pudo matricularse en la Universidad de Glasgow. Allí experimentó el ascendiente de Francis Hutcheson, profesor de Filosofía Moral a quien Smith llamó “el inolvidable doctor Hutcheson” y que, en efecto, es su padre intelectual. A los 17 años, Smith ganó una beca para continuar sus estudios en Balliol College de la Universidad de Oxford, con la intención de ser pastor de la Iglesia Episcopal escocesa. Adam Smith estuvo seis años en Oxford, sin que ellos fuesen los más felices de su vida. Adam Smith, que gozó de muchas amistades, no se hizo de ninguna en esa Universidad. Puede que en esto influyera la distancia con que todavía se miraba a los escoceses, pues debe recordarse que la unión con Inglaterra sólo se había realizado en 1707 y las viejas rivalidades aún no se extinguían por completo.
Por aquellos tiempos, Oxford no tenía, ni con mucho, el alto nivel científico que alcanzó con posterioridad. Los profesores ni siquiera intentaban conservar la ficción de que enseñaban. Smith pasó, pues, seis años sin profesores ni lecciones, entregado sólo a lo que, de su propia iniciativa, podía aprender. Fue asiduo concurrente de la muy bien nutrida biblioteca de la Universidad dedicándose a las matemáticas y la lectura de los clásicos griegos y romanos. También leyó a los autores franceses e italianos y profundizó en la literatura inglesa. Después de abandonar Oxford, Smith nunca demostró el menor interés por esa Universidad ni la Universidad por él. Así se explica que, no obstante haber llegado a ser el más famoso de sus alumnos, no le confirió el grado de Doctor Honoris Causa, que concedía, de ordinario, con relativa liberalidad.
No deseando recibir las órdenes sagradas, en 1746 Smith retornó a Kirkcaldy, donde permaneció tres años entregado al estudio. En 1748, inició en Edimburgo una serie de conferencias públicas que continuó dictando hasta 1751. En aquella época, las conferencias estaban de moda en la capital de Escocia y las de Smith cosecharon grandes éxitos. El auditorio fue, sobre todo, de estudiantes de leyes y teología. Muchos de sus alumnos lograron situaciones prominentes en la vida política e intelectual. Antes de su muerte, Smith pidió que se destruyera el texto de las conferencias, lo que se hizo. Durante casi 150 años, nada se supo acerca de lo que Adam Smith había dicho y enseñado en esas conferencias. Pero, un golpe de suerte quiso que el profesor Lothian, adquiriese, entre otros libros y papeles, un paquete de manuscritos rotulado “Notes of Dr. Smith ‘s Rhetoric Lectures”. Estas notas fueron tomadas en 1762- 1763, esto es, antes de que Smith viajara al continente europeo y se cree que son una versión corregida de las conferencias que Smith impartió en Edimburgo durante los años 1748 a 1751.
Las conferencias, le abrieron a Smith las puertas de la cátedra universitaria. En 1751, a los 28 años de edad, fue designado profesor de Lógica en la Universidad de Glasgow, iniciando una carrera docente que duró trece años. En aquel tiempo, la Lógica incluía retórica y literatura. Al año siguiente, se le confió la cátedra de Filosofía Moral, que comprendía jurisprudencia y política.
La Universidad de Glasgow ya era un prestigioso centro de estudios y se enorgullecía de contar con una constelación de hombres de talento. Las clases dictadas por Smith gozaban de mucho prestigio y popularidad. A ellas asistían los retoños de la aristocracia escocesa y los jóvenes que se preparaban para el sacerdocio presbiteriano. A través de sus hijos, los ricos comerciantes de Glasgow recibían las enseñanzas de Smith, que eran objeto de charlas y discusiones familiares. De esta manera, la ciudad se convirtió pronto a las ideas propiciadas por Smith.
A pesar de algunas querellas académicas, Smith fue feliz en Glasgow. Por las tardes, jugaba whist, juego de naipes típico de los ingleses; acudía a las reuniones de los clubs y sociedades doctas, a los que siempre fue muy adicto y, en general, vivía apaciblemente y sin agobios. Sus alumnos, lo querían y respetaban. En los escaparates de las librerías empezaron a aparecer pequeños bustos suyos. La fama empezaba ya a rodearlo.
La enseñanza impartida en sus clases de Filosofía y Moral le proporcionaron los elementos fundamentales de su primer gran éxito: La Teoría de los Sentimientos Morales, que vio la luz pública en 1759. Esta obra, “como una catapulta, lanzó el nombre de Adam Smith a la primera fila de los filósofos ingleses”.
II. LOS ORÍGENES DEL COMPORTAMIENTO HUMANO
En su libro, Smith explora los orígenes del comportamiento humano. Como anota uno de sus comentadores, pretende analizar “las regiones más recónditas del alma para descubrir las reglas naturales que norman la conducta del hombre”. ¿Dónde reside el criterio de la moral, que permite a los hombres distinguir lo bueno de lo malo? Aunque su maestro predilecto, Hutcheson hace de la benevolencia el principio de la acción de los hombres, Smith cree más bien que la conducta humana obedece al deseo de no contrariar la opinión de los semejantes. Según Smith, el hombre procura complacer a un personaje imaginario, representante de la opinión ajena, dotado de buen sentido y prudencia. Para Smith, lo que denominamos conciencia no es sino este espectador imparcial, colocado en nuestro fuero interno y que, desde ahí, juzga lo que hacemos o dejamos de hacer.
¿Cómo es posible que el hombre, persiguiendo el propio interés, llegue sin embargo, a formar juicios al margen de su egoísmo? De acuerdo con Smith… por más egoísta que quiera suponerse al hombre, hay algunos elementos de su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de los otros, de tal modo que la felicidad de ellos le es necesaria, aunque de ésta nada obtenga a no ser el placer de presenciarla”. Para Smith existe un orden natural benéfico de origen divino, que se manifiesta a sí mismo en la acción de las fuerzas de la naturaleza externa y en las propensiones que la naturaleza implanta en el ser humano. Los sentimientos morales y el interés propio, regulado por la justicia natural y atemperado por la simpatía, actúan de consuno con las fuerzas naturales para alcanzar los fines que persigue aquel orden, que no es otra cosa que una providencia preocupada de “la felicidad y la perfección de las especies”. Smith piensa, pues, que la providencia dicta al hombre leyes a las que debe someterse, pero no es explícito en cuanto al modo en que ella se asegura que la especie humana las cumpla y respete.
La Teoría de los Sentimientos Morales fue decisiva en la vida de Adam Smith. En efecto, esa obra atrajo la atención de Charles Townshend, poderoso personaje, que fue el Ministro de Hacienda, que contribuyó a desencadenar la revolución norteamericana al imponer fuertes derechos de aduanas al té que importaban las colonias. Townshend era casado con la viuda del Duque de Buccleugh y pensó que el filósofo de Glasgow sería un buen preceptor para
su hijastro que, como todos los jóvenes de la clase alta inglesa, deseaba completar su educación con una gira por el continente europeo. Le ofreció libres esterlinas anuales de sueldo, más los gastos, y una pensión vitalicia de igual monto. El sueldo propuesto era muy superior a los honorarios que Smith recibía como profesor y que, en la época, se cobraban directamente a los estudiantes.
Adam Smith y su pupilo partieron hacia Francia a principios de 1764 y permanecieron allá dos años y medio, que distribuyeron entre París, Toulouse, el sur de Francia y Ginebra, en Suiza, donde Smith se entrevistó en cinco o seis ocasiones con Voltaire, lo que acrecentó aún más su rendida admiración por el insigne filósofo.
En París, David Hume, entrañable amigo de Smith y por ese entonces secretario de la Embajada de Inglaterra, le abrió todas las puertas, lo que se facilitó por el hecho de que Smith ya era conocido en los círculos eruditos por su Teoría de los Sentimientos Morales, traducida al francés bajo el título de Metafísica del Alma. Fue así como trabó conocimiento con destacadas personalidades como Holbach, Helvetius, Diderot, Galiani, D’Alembert, Turgot, Necker, etc. Pero, los contactos más interesantes fueron los que tuvo con los fisiócratas, a través de su estrecha amistad con el médico del rey, doctor Quesnay. Sin embargo, no se puede exagerar la influencia del pensamiento fisiocrático sobre Smith. Hoy está comprobado que dieciséis años antes de conocerlo, Smith había enseñado en su cátedra las que, más tarde, fueron verdades fundamentales de la Fisiocracia. No obstante, hay una materia en que esa influencia fue cierta y ello se admite unánimemente: es lo que se refiere a la distribución del ingreso.
De vuelta a la patria, Smith regresó a Kirkcaldy, donde, a pesar de las instancias de Hume, permaneció diez años para dar término a la obra que, según dice en una carta, inició en Toulouse para “matar el tiempo”, y que se convirtió en el gran proyecto de su vida, tornándolo universalmente célebre. La lentitud del trabajo se explica tanto por lo amplio de la obra, que lo obligó a incursionar en diversas áreas del conocimiento humano, como la economía, política, sociología, educación, psicología e historia, como por el hecho de que antes nadie había escrito un tratado con la extensión y alcance que tiene La Riqueza de las Naciones. Además, Smith redactaba con cuidado y lentamente, escribiendo con dificultad, por lo que prefería recurrir a amanuenses, dictando mientras recorría, de arriba abajo, la habitación que le servía de biblioteca. El estilo de Smith se distingue por la claridad y la corrección idiomática, objeto de elogios por parte de algunos ilustres contemporáneos suyos, como el historiador Edward Gibbon.
III. LA RIQUEZA DE LAS NACIONES COMO PRODUCTO DE UNA ÉPOCA
Según comenta Max Lerner, “como todos los grandes libros, La Riqueza de las Naciones no es sólo el producto de una mente privilegiada, sino de una época entera. El hombre que la escribió tenía experiencia, sabiduría y talento para el manejo de las palabras. Pero, es igualmente importante el hecho de que, con estos dones, estuvo situado en la aurora de una nueva ciencia y en la apertura de una nueva era para Europa… Todas las fuerzas que actuaban en Europa para crear al hombre de empresa y la sociedad a la que él llegaría a dominar, estaban creando también el andamiaje de ideas e instituciones de dentro de cual Adam Smith escribió su libro. Así ocurre en la Historia. Una sociedad nueva, que emerge de la caparazón de otra antigua, crea una estructura en cuyo interior puede realizar su obra un gran pensador o un gran artista y es obra, a su vez, sirve para destruir la caparazón de la sociedad vieja y para perfeccionar y hacer más firmes los rasgos de la sociedad nueva”.
Algunos autores han intentado erróneamente interpretar La Riqueza de las Naciones a la luz de las ideas expuestas por Smith en su Teoría de los Sentimientos Morales. Entre ambas obras hay, no obstante, sustanciales diferencias. En la Teoría, Smith procedió como un filósofo meramente especulativo, que razona partiendo de ideas a las que atribuye calidad de verdades evidentes. Cuando el filósofo Smith fracasa en el propósito de comparar sus conclusiones con las realidades, no trata ni siquiera de reexaminar las premisas que eligió como inicio para sus razonamientos. Por el contrario, en La Riqueza de las Naciones, Smith utiliza una enorme cantidad de datos y antecedentes, de informaciones y documentos, recogidos ya sea a través de la observación personal como en la conversación y correspondencia con personas agudas y perspicaces, a la vez que en la impresionante cantidad de libros que leyó y estudió. Además, cuando surge un conflicto grave entre la generalización y los datos concretos, Smith no vacila, ahora, en renunciar a la primera, conservándose invariablemente adicto a los segundos. Es un cambio notable en su comportamiento intelectual, de donde deriva gran parte de la vitalidad que impregna y alienta su obra magna.
Entre la Teoría y La Riqueza de las Naciones existe un fuerte grado de divergencia por lo que se refiere al carácter del orden natural. En la Teoría, según acabamos de verlo, la naturaleza y su accionar son de origen divino. En La Riqueza de las Naciones, la armonía natural del orden económico no la deduce Smith de generalizaciones relativas al universo en general, sino de algunos principios de psicología, de la experiencia histórica, de problemas que plantea la vida real. Como dice Alain Barrère, para Smith “el orden natural económico no es un designio de la providencia, del que corresponda al hombre descubrir las leyes a fin de someterse a ellas, sino que es el orden que se establece espontáneamente cuando se deja a la naturaleza manifestarse libremente”.
Este orden se realiza por sí mismo no a causa del respeto del hombre a ciertas leyes naturales, sino en virtud del juego de un principio psicológico que consiste en la tendencia del hombre a mejorar su condición, o sea, por obra y gracia del interés individual. Para la fisiocracia, las leyes naturales expresan la regularidad, uniformidad y permanencia de un orden conforme a la naturaleza. Según Adam Smith, el comportamiento del hombre, que actúa persiguiendo su interés, se traduce en instituciones que determinan, de por sí, un orden de acuerdo con la naturaleza. Instintivamente, sin darse cuenta, sin otro cálculo que el relativo al interés propio, cada hombre concurre al establecimiento de este orden, que es natural en cuanto resulta de propensiones que la naturaleza ha inscrito en el espíritu de los seres humanos. El hombre, movido por el interés personal, es conducido “por una mano invisible que lo lleva a promover un resultado que no estaba en sus intenciones”.
En diversos pasajes de su obra, Smith reitera que existe una armonía entre la conveniencia general de la sociedad y el interés singular de los individuos. “No es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero -dice- de la que esperamos nuestra comida, sino de la preocupación de ellos por su propio interés. Nos dirigimos no a la humanidad sino a su propia conveniencia y nunca les hablamos de nuestras necesidades sino de las suyas”. En otro acápite agrega: “Todo individuo busca continuamente el empleo más ventajoso para cualquier tipo de capital que pueda poseer. Es, pues, su propia ventaja y no la de su sociedad la que tiene ante sí. Pero, el estudio de su propio provecho lo conduce naturalmente o, más bien, necesariamente a preferir aquel empleo que más ventaja ocasiona a la sociedad”.
En la Teoría de los Sentimientos Morales, la armonía natural se describe como universal y perfecta, tal vez por lo mismo que Smith razona en el terreno de lo puramente abstracto. En la Riqueza de las Naciones, esa armonía no abarca todos los elementos del orden económico y en los que existe, con frecuencia es parcial e imperfecta. Como acota el profesor Viner, es una especie de armonía estadística o de promedio, que únicamente se revela en la masa general de los fenómenos y deja abierta la posibilidad de que los procesos naturales, cuyo efecto general es beneficioso, puedan actuar desventajosamente en casos individuales o en momentos y circunstancias determinados. Smith no niega las imperfecciones del orden económico natural que postula y de ahí que su concepción acerca de las funciones que, al respecto, debe desempeñar el Gobierno diste de la amplitud, generalidad y dogmatismo que, por lo común, le atribuyen sus discípulos de todas las épocas.
Adam Smith acepta que en el desarrollo de este orden puedan surgir desarmonías, o sea, conflictos entre el interés público y las conveniencias particulares, así como también en el seno de estas últimas. Robbins llega a decir que en el sistema de Smith, la armonía se encuentra muy estrictamente limitada.
Sería largo enumerar los diversos pasajes en que Smith se refiere a esas desarmonías o conflictos. Dice, por ejemplo, que “el interés de los comerciantes estriba en ganancias cuanto más elevadas mejor, cosa que resulta desventajosa para el público”.
El que se dedica a comerciar con la cebada -añade en otro párrafo- presta en conjunto, un buen servicio, pero el de la codicia a exceso de avaricia no lo presta a la perfección”. Cuando la escasez predomina en el país y en el extran- jero -agrega- el exportador puede hallar ventajoso para sus intereses “agravar las calamidades de la carestía” en su país, exportando cebada.
Reconoce Smith que existe oposición de intereses entre los patrones y los trabajadores en cuanto a los salarios. “El operario -comenta- desea obtener lo más posible y los patrones, dar lo menos que puedan”. Pero, la debilidad económica de los trabajadores confiere, por lo general, ventajas a los patrones en cuantas disputas puedan surgir sobre la materia. “En disputas de esta índole -observa Smith- los patrones pueden resistir mucho más tiempo. Un propietario, un comerciante, un fabricante, aún cuando no empleen un solo trabajador pueden por lo común vivir un año o dos, a expensas del capital previamente adquirido. La mayor parte de los trabajadores no podrá subsistir una semana, pocos resistirán un mes y apenas habrá uno que soporte un año sin empleo”.
Para terminar, citemos sus ácidas frases sobre el comportamiento de los empresarios: “Los individuos que se dedican a la misma ocupación, raras veces se reúnen aún cuando sea con propósitos de esparcimiento o diversión, sin que la conversación concluya en una conspiración contra el público o en algún plan para elevar los precios”.
Esta enumeración de los defectos que Smith apunta en el orden natural económico no es completa. En su obra pueden encontrarse muchos otros ejemplos. Pero, la enumeración basta para comprobar que el criterio básico de La Riqueza de las Naciones es distinto al de La Teoría de los Sentimientos Morales, donde Smith admite un orden natural perfectamente armónico, que actúa bajo una dirección divina para promover “su gran objetivo, el orden del mundo y la felicidad de la especie humana”. En La Riqueza de las Naciones, por el contrario, Smith reconoce que el orden natural de la Economía puede que, en ciertos casos, no coopere a ese bienestar sino que lo perturbe, entorpezca o malogre. Son dos visiones distintas. En una, el filósofo se mueve en el terreno de lo abstracto, lejano de la realidad. En la otra, el economista parte de la realidad misma, con todo lo que ésta tiene de imperfecto y en la cual el comportamiento de los hombres no sólo puede atentar contra el interés público, sino también contra el interés de otros hombres y grupos humanos.
IV. CUIDADO DEL “LAISSEZ-FAIRE”
¿Cómo es posible, entonces, que reconociendo estas imperfecciones, Smith propicie una política basada en el laissez-faire, esto es, en la estricta limitación de las funciones económicas del Gobierno? Según Adam Smith el Gobierno tiene, en efecto, “sólo tres deberes… Primero, el deber de proteger a la sociedad de la violencia y la invasión de otras sociedades independientes… Segundo, el deber de establecer una eficiente administración de justicia y tercero, el deber de erigir y mantener ciertas instituciones y determinadas obras públicas”.
Parece ser que Smith, en su obra, no tuvo en mente el problema del ámbito general de la actividad económica gubernativa, sino que se preocupó de combatir y condenar ciertas y determinadas medidas que aplicaba el Gobierno inglés de esos tiempos. El suyo, fue un ataque directo y específico contra algunos tipos de intervención gubernamental que, en su concepto, se oponían a la prosperidad del país. Tal era el caso de las subvenciones, los derechos de aduana, las prohibiciones que entrababan el comercio exterior, las leyes sobre el establecimiento de empresas, los monopolios legales y la legislación sobre la herencia, que impedía el libre comercio de las tierras. El principal objetivo del ataque de Smith fue conseguir el cese o derogación de dichas normas. En gran parte, todo lo demás le era secundario. Por eso, que a lo largo de su obra se descubren tantas y numerosas excepciones al principio del laissez-faire. Lo curioso es que cuando Smith enumera las funciones o deberes del Gobierno no repara en las excepciones que ha aceptado. Más, fundamentalmente, la crítica de Smith se dirige contra quienes gobiernan. Es, sobre todo, una embestida contra el mal Gobierno inglés, en manos, por aquella época, de una camarilla aristocrática “que se aferraba al mercantilismo tradicional, no tanto como resultado de una convicción inconmovible… como debido a que no sabía qué otra cosa hacer”.
Adam Smith no desconoce que el Gobierno pueda promover el bienestar de la sociedad. No se cierra a que el Gobierno tenga una esfera de acción más amplia que la aceptaba por él para el Gobierno de Inglaterra. Donde hay un buen Gobierno, Adam Smith admite que se le concedan mayores atributos: “La administración ordenada, vigilante y parsimoniosa -dice- de aristocracias como las de Venecia y Amsterdam es extremadamente adecuada, según se deduce de la experiencia, para el manejo de un proyecto mercantil de este tipo”.
Por otra parte, no se puede olvidar que Smith asigna al Gobierno el deber de organizar “una exacta administración de justicia”. Desgraciadamente, Smith nunca escribió su anunciada obra sobre Jurisprudencia, de manera que ignoramos el significado preciso que atribuía al concepto de justicia. Sin embargo, en La Riqueza de las Naciones, la define como “el deber de proteger, en la medida de lo posible, a cada uno de los miembros de la sociedad frente a la injusticia u opresión de los demás componentes de la misma”. Si esta definición se interpreta en sentido amplio, el Gobierno tendría muchas y variadas funciones o deberes que cumplir, pues el propio Smith señala numerosos aspectos y circunstancias en que, dentro de la sociedad, se producen opresión e injusticia.
Smith aprueba que, basándose en las necesidades de la defensa nacional el Gobierno dicte normas que hubiera condenado con un criterio riguroso. económicamente. La ley de navegación -expresa- no es favorable al comercio exterior o al desarrollo de la opulencia que pudiera derivarse del mismo… Sin embargo, ya que la defensa es mucho más importante que la opulencia, la ley de navegación es quizás la más inteligente de todas las regulaciones comerciales de Inglaterra”. Dentro del mismo espíritu, Smith acepta el pago de subvenciones o primas a las manufacturas necesarias para la seguridad nacional y que, sin ellas, no tendrían posibilidad de subsistir.
Pero, aún prescindiendo de las consideraciones relacionadas con la defensa, Smith admite ciertas regulaciones del comercio exterior. Por ejemplo, cree que las circunstancias pueden hacer aconsejable restringir la exportación de cereales; piensa que un impuesto moderado a la exportación de lana no sólo redunda en mayores ingresos para el Fisco sino que, también, favorece al fabricante inglés de artículos textiles frente al competidor extranjero, etcétera.
Smith está de acuerdo con que el Gobierno limite el tipo de interés, esto es el precio del dinero, a un 5% al año, argumenta que, de autorizarse un tipo más alto, “la mayor parte del dinero que se presta, lo será a derrochadores y especuladores, pues estas personas son las únicas que pueden estar dispuestas a pagar el elevado interés exigido… De esta manera, una gran parte del capital de la nación quedaría fuera del alcance de las manos que con más probabilidad harían de él un uso beneficioso y se arrojaría en poder de aquellas que, de seguro, lo malgastarían y destruirían”. Es un ejemplo muy claro y elocuente de la desconfianza de Smith hacia algunos aspectos del orden natural económico. A la vez, demuestra que Smith no rechaza de modo absoluto la intervención del Estado para corregir ciertos efectos indeseables. Smith acepta que el Gobierno le fije precio al dinero, o sea, que lo sustraiga del libre juego del mercado, pues estima que ello lo desviaría de un empleo conforme a la conveniencia pública.
V. OPOSICIÓN A LOS MONOPOLIOS
Smith se opone a los monopolios. Esto es una consecuencia de la importancia que asigna a la competencia en la formación de los precios, para lo cual tanto la oferta como la demanda deben operar libremente, sin trabas ni limitaciones de ninguna especie. Los monopolios que Smith tiene en vista son los comerciales que, en su tiempo, los Gobiernos fomentaban y contribuían a organizar. Refiriéndose al monopolio que Inglaterra, España, Holanda y Portugal entregaban a ciertas compañías para el comercio con las colonias, Smith dice que “en cualquier aspecto que se miren, tales compañías exclusivas son siempre dañinas y perjudiciales al país en que se establecen y en extremo ruinosas para los pueblos que tienen la desventura de caer bajo su poder”. Aún más, Smith reconoce que allí donde hay una corporación exclusiva, quizás sea apropiado regular el precio de los artículos de primera necesidad”.
Smith no fue, pues, un cerrado e irreductible defensor de laissez-faire. Pensaba que, en ciertas circunstancias, el interés particular y la competencia podían lesionar la conveniencia pública y estaba dispuesto a aceptar que el Gobierno ejerciese algún tipo o medida de control. De la lectura de La Riqueza de las Naciones aparece que, según Smith, las funciones o deberes del Gobierno no se encuentran rígidamente circunscritos sino que constituyen una esfera de acción amplia y elástica, que Smith condiciona, sobre todo, a la competencia y espíritu público del Gobierno para cumplir con eficacia la responsabilidad de velar por el bien común. Smith muestra una ostensible simpatía por el humilde y el pobre, el agricultor y el obrero, así como, para decir lo menos, fuertes prejuicios contra el rico y el poderoso. Según comenta el profesor Viner, Adam Smith “no creía que el laissez-faire fuera siempre bueno o siempre malo, sino que ello dependía de las circunstancias y Adam Smith tuvo en cuenta lo mejor que pudo todas las circunstancias que le fue posible analizar”.
Según Smith, el interés individual debe respetar ciertas normas y no acepta que, a pretexto de consideraciones teóricas, el Gobierno se abstenga de intervenir cuando corre peligro el interés público. Con motivo de la política bancaria en materia de emisión de billetes, Adam Smith dice lo que sigue: “Estas reglamentaciones pueden indiscutiblemente considerarse contrarias a la libertad natural. Pero, el ejercicio de esta libertad por un contado número de personas, que puede amenazar la seguridad de la sociedad entera, puede y debe restringirse por ley de cualquier Gobierno, desde el más libre hasta el más despótico. La obligación de construir muros para evitar la propagación de los incendios es una violación de la libertad natural, exactamente de la misma índole que las regulaciones en el comercio bancario de que acabamos de hacer mención”.
En concepto de Smith, el Gobierno debe intervenir para defender los intereses generales toda vez que el interés individual se extralimita o resulta dañino para la sociedad. Se puede, pues, presumir justificadamente que si Adam Smith hubiese tenido que pronunciarse sobre el comportamiento o Política del Gobierno ante las formas monopólicas y oligopólicas que hoy dominan los mercados, lo habría hecho favoreciendo el control público si excluir la fijación de precios que aceptó explícitamente en el caso de los monopolios comerciales de su época.
Como muy a menudo ocurre con los grandes creadores de ideas que continuadores del pensamiento de Smith, muchas veces confundieron las soluciones que éste propuso para los problemas económicos concretos de su tiempo y de su patria con el contenido sustancial y genérico de su teoría y doctrina, transformando, así, en dogma lo que, en realidad, sólo fue solución temporal y circunstancial para los problemas del tiempo y lugar en que le cupo vivir.
En cierta ocasión y hacia el fin de la vida de Adam Smith, William Pitt, primer Ministro del imperio británico, convocó a una reunión de notables invitándolo. Cuando Smith ingresó a la sala, todos se levantaron y él les dijo: “Caballeros, por favor, tomen asiento”. A lo que William Pitt replicó: “No, señor, permaneceremos de pie hasta que usted se haya sentado, porque todos nosotros somos discípulos suyos”.
Al cumplirse ahora, en 1976, dos siglos desde que Adam Smith publicó su obra magna, yo he querido también, de pie y con mis modestas palabras, desde el seno de esta ilustre Academia, rendirle un homenaje, pues todos quienes nos ocupamos de la ciencia económica somos, en alguna medida, discípulos suyos, en cuanto creemos, con Adam Smith, que el fin de la riqueza no es otro que el bienestar de todos los hombres que integran una sociedad y no sólo de grupos privilegiados.