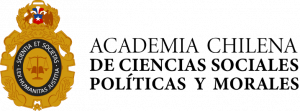Discurso de incorporación de Pedro Morandé Court como Miembro de Número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.
Cumplo hoy con el honroso ritual de incorporación a la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile, por la libre decisión de sus miembros que tuvieron la bondad de elegirme para ocupar el sillón vacante por el sensible fallecimiento de uno de sus miembros más ilustres, Don Julio Philippi Izquierdo. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a todos los señores académicos que generosamente apreciaron en mi persona una continuidad intelectual y moral con la herencia representada por mi ilustre predecesor y, muy particularmente, a quienes tuvieron la iniciativa de proponer mi candidatura. La he aceptado sólo por el convencimiento de que las grandes herencias culturales nos trascienden a cada uno de nosotros y nos debemos a ellas con espíritu de gratitud y servicio. En esta tan real como misteriosa solidaridad intergeneracional, me corresponde ahora tomar la pasta, la que espero un día, cuando falte, que haya alguien dispuesto a recoger.
Educado en la experiencia universitaria, como la mayor parte de los colegas que me acompañan, y a quienes agradezco sentidamente su presencia, estamos habituados a contemplar con admirado estupor la sobreabundancia de la sabiduría que heredamos de otros. A ella nos entregamos dóciles y confiados, esperando que su verdad y su belleza producirán nuevos frutos de bien personal y social.
En este espíritu, quisiera rendir mi humilde homenaje a la memoria de don Julio Philippi Izquierdo. Su figura encarna para mí la del sabio por antonomasia.
Tenía una excepcional capacidad de observación de la realidad en la totalidad de sus factores. Nada de lo real le resultaba ajeno. Ni la naturaleza, en la diversidad de sus accidentes y manifestaciones, ni la vida social y cultural de nuestros pueblos arcaicos y contemporáneos, ni los litigios entre personas o entre naciones que requerían una justa mediación o arbitrio, ni el conflicto espiritual del alma humana, tensionada entre la objetividad de la verdad y la ilusión de la vanidad, ni la tensión aún mayor del bien y del mal en la escala suprahumana de los ángeles y demonios. Su percepción de la unidad de todo lo que existe lo arrojaba finalmente, de rodillas, a los pies del misterio de Dios que se manifiesta de diverso modo en todas las cosas. Como aquellos que a lo largo de los siglos han recibido el don de una capacidad racional que busca apasionadamente lo inteligible de la realidad y no sus propias construcciones y sueños, su sabiduría se manifestaba y comunicaba a 1os demás, con las virtudes preciosas de la humildad y la prudencia.
Justo en el arbitraje y en el litigio, conmocionado y agradecido frente a la realidad donada. Estos fueron también los sólidos fundamentos para construir una hermosa familia, en la que siempre es preciso combinar la objetividad del don de la vida de cada uno con su libertad para experimentar por sí mismo la vocación y destino propio.
Son muchos los factores que conformaron la compleja y a la vez sencilla personalidad de este insigne académico que hizo suya la vocación a la filiación divina adoptiva en Cristo, en quien se recapitula unitariamente, como enseña San Pablo, el destino de todo lo que existe. Al ocupar hoy día el sillón de la Academia que quedó vacío por su partida, quisiera evocar como su herencia, precisamente, esta capacidad que la condición racional ofrece al ser humano de recapitular todo lo que existe en su unidad, dando sentido y densidad a la diversidad y diferencia.
Aunque desconozco si Don Julio alcanzó a conocer y estudiar la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae sobre las Universidades Católicas, promulgada en 1990, creo que el testimonio intelectual y humano de su vida encarnan de modo preclaro lo que en ese documento se describe como el “honor de consagrarse a la causa de la verdad”: “Sin descuidar en modo alguno la adquisición de conocimientos útiles, -dice el texto- la Universidad Católica se distingue por su libre búsqueda de toda la verdad acerca de la naturaleza, del hombre y de Dios. Nuestra época tiene necesidad urgente de esta forma de servicio desinteresado que es el de proclamar el sentido de la verdad, valor fundamental sin el cual desaparecen la libertad, la justicia y la dignidad del hombre… Por lo cual, sin temor alguno, antes bien con entusiasmo (la Universidad) trabaja en todos los campos del saber, consciente de ser precedida por Aquel…, el Logos, cuyo Espíritu de inteligencia y de amor da a la persona humana la capacidad de encontrar con su inteligencia la realidad última que es su principio y su fin, y es el único capaz de dar en plenitud aquella Sabiduría, sin la cual el futuro del mundo, estaría en peligro.” ( n.4) A esta misma Sabiduría a la que sirvió Don Julio quisiera consagrar hoy mi humilde participación en esta Academia.
1. PROCURANDO COMPRENDER LA UNIDAD Y LA INTERDEPENDENCIA
La figura de mi ilustre predecesor me ahorra muchas explicaciones acerca de los motivos por los que escogí disertar en esta ocasión sobre la “ecología humana”. En efecto, más allá de las tendencias ideológicas, de las que ya nos ocuparemos, la auténtica preocupación ecológica bien puede definirse, globalmente, como una explicable reacción frente al dominio unilateral de un pensamiento analítico parcial y de corto alcance que ha acompañado los procesos de desarrollo y modernización de los pueblos y que se ocupa preferentemente y, a veces, con exclusividad, de metas evaluables y previamente delimitadas. Por contraste, la intención ecológica pareciera ser la de remontar, desde nuestra siempre limitada percepción de la realidad, a la comprensión de su unidad e interdependencia, aún cuando ella se manifieste en una escala que temporal y especialmente sobrepasa el cálculo y previsión de los resultados de nuestras acciones. Si la razón humana no fuese capaz de intuir la unidad de todo lo existente, no tendría ningún sentido que se ocupara de cuestiones ecológicas. Incluso, si la respuesta de la razón fuese que la escala en que se manifiesta esta unidad está más allá de su capacidad de experimentar, la pregunta por dicha unidad seguiría siendo el fundamento con que la razón interroga a la realidad que se deja experimentar.
Veo, en consecuencia, una gran continuidad entre el modo concreto con que Don Julio miró la realidad en su diversidad y unidad, y lo que hoy día aparece como el fundamento de una preocupación ecológica. Aunque el tema pareciera ser fruto de un desarrollo muy reciente, este fundamento racional hunde sus raíces en la tradición filosófica clásica, como se puede comprender, por ejemplo, de la interpretación de la Metafísica de Aristóteles como una Teoría de la Inteligencia, según enseña mi ilustre colega Juan de Dios Vial Larraín, a quien agradezco anticipadamente el honor que me hace al haber aceptado tener a su cargo el discurso de recepción. Afirma Aristóteles, que “la inteligencia es, en cierta sentido, todas las cosas”, siendo una cualidad irrenunciable del espíritu humano comprender todo lo inteligible del mundo en su unidad y diferencia.
Y no obstante; este principio unitario de la comprensión racional de todo lo que existe pareciera estar deliberadamente cuestionado en algunos enfoques ecologistas o inadvertidamente ignorado en algunos otros, lo que resulta en sí mismo paradojal. Esta es la razón por la que surge la expresión «ecología humana», acuñada por S.S. Juan Pablo II en la Encíclica Centesimus annus de 1991, al comparecer, precisamente, los esfuerzos sociales tan disímiles realizados para preservar el “habitat” natural y el “habitat” social del ser humano. Dice el Papa: “Además de la destrucción irracional del ambiente natural hay que recordar aquí lo más grave aún del ambiente humano, al que, sin embargo, se está lejos de prestar la necesaria atención. Mientras nos preocupamos justamente, aunque mucho menos de lo necesario, de preservar los “hábitat” naturales de las diversas especies animales amenazadas de extinción, porque nos damos cuenta de que cada una de ellas aporta su propia contribución al equilibrio general de la tierra, nos esforzamos muy poco por salvaguardar las condiciones morales de una auténtica “ecología humana” (n.38). Más adelante, en el mismo párrafo, habla también de una “ecología social del trabajo”, que no desarrolla explícitamente, pero que hace referencia, sin duda, a su Encíclica Laborem excercens donde se refiere extensamente al tema laboral.
De esta misma desproporción entre el cuidado prodigado al hogar natural y al hogar humano, se hace eco el recordado Arzobispo de Santiago, Cardenal Carlos Oviedo Cavada, en una carta pastoral denominada “El cuidado de la casa común. La Iglesia ante el desafío ecológico”, de abril de 1994, y el actual Arzobispo de Santiago, Mons. Francisco Javier Errázuriz Ossa dedicó su primera clase magistral como Gran Canciller de la Universidad Católica de Valparaíso al análisis de las perspectivas de una ecología humana. En todos estos casos se puede observar simultáneamente la constatación de una tendencia pero también un reclamo: si la razón humana es una sola y universal, no resulta comprensible que se busque aplicar criterios ecológicos para entender la relación entre el ser humano y su entorno natural y no se haga lo propio para entender la relación social de los seres humanos entre sí. En este doble standard aplicado a la naturaleza y a la sociedad pareciera haber algo inconsistente a los ojos de la razón, lo que a su vez, no puede sino traer graves consecuencias en el plano de las conductas sociales.
Sin embargo, esta eventual inconsistencia no siempre es percibida como tal, y es por ello que la expresión “ecología humana”, acuñada por el Papa, no resulta de suyo evidente, no al menos para las formulaciones ecologistas más conocidas y propagadas en la sociedad actual. ¿Se puede usar el concepto de ecología para referirse analógicamente a las relaciones sociales entre las personas y pueblos o ella es privativa de los equilibrios entre las poblaciones de especies naturales? Quienes han acuñado el concepto de “desarrollo sustentable” para orientar las políticas de crecimiento impulsadas por los gobiernos vinculan, evidentemente, ambos ambientes, en un loable intento de coherencia racional. Pero las contradicciones que a diario pueden percibirse entre los criterios de juicio que involucran las decisiones relativas al hábitat natural y al humano, obligan a analizar este problema con mayor detenimiento.
Es fácil constatar, por ejemplo, que muchos de los que claman por la necesidad de salvar a la tierra protegiendo sus recursos naturales y su biodiversidad, simultáneamente se manifiesta a favor del control y reducción programada de la natalidad, e incluso, a favor de la legitimación jurídica del aborto o de la eutanasia. ¿Son consistentes ambas posiciones? ¿Por qué habría que reconocer el derecho a existir de las especies vivas, y hasta de los recursos no vegetales no renovables, si al mismo tiempo no se está dispuesto a garantizar el derecho a existir de los embriones humanos no nacidos, que son considerados como una amenaza real o potencial para el equilibrio global de las especies? ¿Tiene sentido que quienes cuestionan el derecho de los seres humanos a decidir sobre la vida del bosque nativo, por ejemplo, defiendan el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo, argumentando que es una decisión que sólo afecta a su propio cuerpo? ¿Cuál sería el fundamento de este dualismo? ¿O se trata solamente de una inadvertida contradicción?
Es posible que en algunos casos efectivamente se trate de una inconsistencia no deseada ni suficientemente meditada. Pero la sistematicidad con que suelen aparecer en el debate estas mismas posiciones lleva a pensar que la inconsistencia es más de fondo y que deriva del rechazo o no aceptación del fundamento antropológico mismo de la cultura cristiana, según el cual, sólo el ser humano ha sido creado a “imagen y semejanza de Dios” y está llamado a la comunicación con El, de modo tal que es “en el mundo visible la única creatura que Dios ha querido por sí misma” como afirma la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, del Concilio Vaticano II, Gaudium et spes (n.24). La consecuencia de este presupuesto, apoyado en la revelación de Dios mismo, autor de todas las cosas, es que sólo a la conciencia del ser humano, en diálogo con su Creador, le es posible descubrir el plan de amor detrás de la realidad existente y reconocer al amor mismo como la ley fundamental de la libertad humana, desde la cual se puede juzgar la moralidad de todas las acciones personales o sociales.
Aún sin recurrir a los datos de la revelación cristiana, puede afirmarse que la tradición filosófica clásica griega había llegado, por su parte, a una conclusión semejante. Sólo la inteligencia humana, ejercitada y depurada en el rigor de la filosofía, era capaz de remontarse desde los datos de los sentidos hasta los primeros principios y descubrir la finalidad de todo lo existente y, en consecuencia, tener en cuenta en el ejercicio del arbitrio de la voluntad esta finalidad última de la realidad, que no es un medio para otra cosa, sino que un fin en sí misma. De ello se concluía que la “polis” era el lugar de la moralidad por excelencia, donde el cosmos alcanzaba la plenitud de su finalidad y se hacía propiamente, podríamos decir, “ecología humana”, para seguir usando la expresión del Pontífice. No es de extrañar, por tanto, que el pensamiento clásico griego y la revelación cristiana hayan alcanzado a lo largo de los siglos una sintonía tal que hizo posible el surgimiento de diversas formas de síntesis cultural fundadas en la capacidad de interrogación con que la fe y la razón contemplan unitariamente todo lo existente.
2. DISTORSIONES DE LA ECOLOGÍA PROFUNDA
Pues bien, es este mismo presupuesto el que ahora es sometido a contestación por parte de algunas tendencias del pensamiento ecológico, particularmente, de la así llamada, “ecología profunda”. Según esta tendencia, que recibe aparentemente su nombre del noruego Arne Naess, a comienzos de los setenta, el cristianismo ha representado un principio de arrogancia antropocéntrica en virtud del cual se juzga que es la voluntad de Dios mismo la que se justifica la explotación de la naturaleza para los fines propios del hombre. Robert Whelan, en su libro “The Cross and the Rain Forest (1996) identifica el artículo del historiador americano Lynn White, publicado en la prestigiosa revista Science (Vol. 155, Nº3767 el 10 de marzo de 1967) y titulado “Las raíces históricas de nuestra crisis ecológica” como el inicio del desarrollo de esta tendencia que se asocia, a su vez, con la legitimación social de la ciencia y de la tecnología.
De ahí su conclusión: “Más ciencia y más tecnología no nos van a sacar de la presente crisis ecológica sino hasta que encontremos una nueva religión o repensemos nuestra antigua” (Whelan op.cit. pg.21).
Esta posición que aquí consideraremos no en su particularidad sino como expresión típica de muchos razonamientos antropológicos modernos, y que vincula el cristianismo con la ciencia, la tecnología y la explotación de la naturaleza, es tributaria, aunque muchas veces sin saberlo, de la explicación sociológica desarrollada por las teorías de Max Weber acerca de la racionalización de la sociedad moderna operada por la influencia de la cultura cristiana, particularmente, del pietismo, con una de sus más importantes consecuencias, el “desencantamiento” (Entzauberung) del mundo. Conviene, entonces detenerse un momento, aunque sea brevemente, en el argumento de Weber. El sostiene que el cristianismo anterior a la Reforma se habría caracterizado por una actitud de abandono y renuncia frente al mundo, o bien porque algunos creían en la inminente segunda venida de Cristo, o porque se identificaba al mundo con la concupiscencia y se le contraponía como verdadera actitud religiosa la opción de los anacoretas y cenobitas, o más tarde, porque sin abandonar el mundo se buscaba deliberadamente una posición de pobreza y marginalidad dentro de la sociedad, como en el caso de Francisco de Asís, por ejemplo. Sin embargo, a esta actitud habría seguido más tarde una forma de ascetismo intramundano que comienza a valorar los objetos del mundo no en sí mismos o en relación a sus propiedades naturales (lo que podría haber llevado al hedonismo), sino como objetos de la voluntad de autocontrol del ser humano en busca de la purificación, de la expiación de la culpa o de la certeza de la justificación.
Según este razonamiento, el objeto social cuya posesión, despojada de todo contenido material o natural, representaría por excelencia la expresión pura de la renuncia ascética, habría sido el dinero. Así le parecía razonable a Max Weber explicar el surgimiento del capitalismo moderno sobre la base de la propensión al ahorro, al autosacrificio y al autocontrol, los que tendrían, en última instancia, una motivación religiosa, cuya compensación era encontrada en los conceptos de utilidad y deber propios de la contabilidad social que pasa a adquirir el carácter de medida del ascetismo y, par tanto, de la vida buena. El “desencantamiento” del mundo no sería entonces un efecto en sí mismo negativo para la organización social, sino más bien la condición de posibilidad para el respaldo y garantía del cumplimiento de las obligaciones sociales contraídas.
No es de extrañar que en este mismo contexto cultural, marcado tan decisivamente por el puritanismo, el péndulo de la contestación de esta tendencia religiosa y moral se realice bajo el lema del “Reencantamiento del mundo”, como lo popularizó el libro de Morris Berman (Santiago, Cuatro Vientos 1987). A la contabilidad puritana centrada en la intencionalidad de la acción humana se quiere contraponer la revalorización de las cosas en su materialidad misma para gozar de ellas por lo que son y no por el valor instrumental que puedan adquirir para la convivencia social. Como ocurre con casi todas las contestaciones, éstas tienen dos momentos. En el primero, se busca retrotraer la situación criticada a su génesis histórica reviviendo la actitud que se habría perdido, en este caso, por el “desencantamiento” del mundo. Según la interpretación weberiana, esta actitud habría sido, como se dijo, la de la renuncia al mundo la que, en versión contemporánea, da origen a diversas actitudes de búsqueda de estilos de vida alternativas al patrón puritano desarrollado por la sociedad industrial moderna.
En la segunda década de los sesenta y en los setenta, floreció en el mundo desarrollado la experiencia de la vida comunitaria a través de grupos de libre asociación y no suficientemente estructurados, a los que incluso, para evitar toda fijación institucional se los denominó “colectivos sociales”.
Se proclamó también la hipótesis del “crecimiento cero” como la alternativa humanamente sustentable y, en general, comenzó a plantearse la reivindicación de la convivencia a “escala humana”. El texto de Schuhmacher “Lo pequeño es hermoso”, llegó a constituirse en un importante principio orientador de las reivindicaciones sociales. La renuncia al mundo no se realizaba esta vez por la renuncia anacoreta sino por la reintroducción del principio del placer a escala humana, sin abandonar la sociedad, sino creando en ella estilos de vida alternativas. El “reencantamiento del mundo, en esta primera fase, tuvo explícitamente como principio rector y estructurante la reivindicación de un criterio antropológico. La paz, la permisividad y la tolerancia eran vistas como las verdaderas finalidades de la existencia, las que se suponían negadas por la coacción, la violencia y la instrumentalización despersonalizada propia de la vida social orientada por el crecimiento económico, la economía monetaria y la carrera por evitar la obsolescencia tecnológica.
A esta primera fase, más bien romántica y de recuperación del pasado, de la convivencia simple, sin obligaciones ni restricciones institucionales, sigue una segunda, que es la que se expresa en las nuevas ideologías verdes y, en su límite, en la “ecología profunda”. El reencantamiento del mundo desencantado ya no se define en función de la vida buena, según medida humana, sino que se cuestiona esta misma medida. ¿Con qué derecho el ser humano, que vive en una mota de polvo en el universo, que es una de las tantas especies existentes dentro de ella y que está sometido como las demás especies a las leyes de la “selección natural”, pretende reivindicar para sí o para su razón, ser la medida de las cosas, el criterio de priorización del valor de lo que existe? A una primera aproximación de la conciencia social que llamaba, como todavía en el Club de Roma, a preservar la tierra misma, no en función de la sobrevivencia y la calidad de vida humanas, sino en función de la sobrevivencia y la calidad de vida humanas, sino en función del equilibrio entre las especies. Lo que se cuestiona ahora es la prioridad de cualquier principio antropológico por sobre el equilibrio de los grandes ecosistemas.
3. ENFOQUES NEOMALTHUSIANOS
Si en la tradición de Occidente la revelación cristiana y la filosofía clásica griega habían sido los fundamentos de la pretensión racional humana de comprender la unidad y finalidad de todo lo existente, esta nueva forma de conciencia ataca directamente ambos pilares, como lo acredita el citado estudio de Whelan. La existencia de un Dios que privilegia, en virtud del amor, una especial interlocución con su creatura humana, es cuestionada y sustituida por la identificación de Dios con la naturaleza misma. Esta deja de ser considerada creatura para ser ahora simplemente lo que es, aplicándole a ella justamente la afirmación que en la tradición bíblica estuvo reservada sólo a la autodefinición de Dios: “Soy el que soy, soy el que es”. Por esto se habla de la emergencia de una Nueva Era (la denominada New Age, conforme a la tradición gnóstica), postcristiana, en la cual el ser humano renuncia a cualquier finalidad propia y diferenciada del resto de las especies para contentarse ahora con estar en media de ellas.
Por su parte, en relación a la tradición filosófica griega, se reivindica el “pensamiento débil” como pensamiento propio de una nueva era postmetafísica, es decir, como renuncia a la búsqueda de todo fundamento.
Sería precisamente la pretensión de un fundamento lo que produciría esta conducta intolerante y autorreferida del ser humano. En esta crítica se arrastra también al pensamiento metafísico moderno, cuestionándose la consideración analítica del “yo pienso” de Descartes y de Kant como fundamento del orden racional, en un doble ataque al “yo”, como ilusión arrogante del ser humano, y al “pienso”, como mera justificación a posteriori de la emoción, la pasión, el instinto o la voluntad de poder. De una manera muy coherente, esta nueva mentalidad mina las bases de cualquier antropología proclamando el panteísmo, la reencarnación, la disolución del “yo”.
Esta reivindicación de la autonomía de los equilibrios naturales trae evidentemente importantes consecuencias sociales. Si lo humano no es más que una especie dentro de las otras, caracterizada además por su inagotable sed depredadora, que sería la principal característica que la destaca de las restantes, la manera de regular su equilibrio en el conjunto del ecosistema pasa por aplicar el mismo principio de la “selección natural” al interior de la sociedad. Percibo, por ello, en las tendencias de la “ecología profunda”, aún cuando no siempre se lo reconozca explícitamente, una renovada tendencia neomalthusiana. Si la voracidad depredadora no es en sí misma cambiable, puesto que caracteriza la condición racional humana como tal, que se vale instrumentalmente para sí de todo lo que le sirva a este propósito, la manera de preservar los equilibrios ecológicos en el mediano y largo plazo es que esta misma voracidad busque autorregularse en virtud de su propia dinámica, disminuyendo el número de los nacidos y el número de los desvalidos que requieren de un esfuerzo y sacrificio común para preservar su existencia.
Si la reivindicación del homosexualismo y del feminismo, por ejemplo, en la época romántica de los años sesenta y setenta quiso justificarse como un rechazo a la discriminación social de las así llamadas “minorías”, hoy en día se lo ha asociado explícitamente, por los organismos internacionales, a las políticas reproductivas, como una suerte de derecho a la esterilidad. Lo mismo vale para los heterosexuales que se someten voluntariamente a una esterilidad irreversible, como lo autorizan y promueven ya muchos Estados.
La renuncia a la procreación es vista como una contribución directa e inmediata al incremento de la calidad de vida y como una preservación de los equilibrios ecológicos de mediano y largo plazo. En este mismo contexto habría que considerar también la legitimación del aborto y otras prácticas vinculadas a la así denominada “salud reproductiva”.
El neo-malthusianismo no se queda solamente, sin embargo, en el ámbito de la reproducción humana sino que se extiende también a la desprotección de los débiles. Coincidente en el tiempo con la crisis del “estado de bienestar”, y vinculada también a otras causas que no es del caso analizar ahora, se percibe una creciente indiferencia social, especialmente en los países desarrollados, frente a la suerte de los pobres y de los más desprotegidos que también se extiende lamentablemente a los países en vías de desarrollo.
El incremento de las formas de la delincuencia y de la violencia callejera, la indefensión de los niños abandonados, la generalización de formas de corrupción y de tráfico altamente rentable de sustancias ilícitas, evidencian un deterioro de las redes sociales de protección de los ciudadanos con directa y especial incidencia entre los más débiles. No quisiera sugerir, ciertamente, que esto es el resultado de una política intencionalmente dirigida a provocar estos efectos, pero la relativa tolerancia frente a estos hechos y la insuficiencia de las medidas destinadas a revertirlos, acrecientan la distancia entre la organización jurídica de la protección de los derechos y las medidas sociales y administrativas destinadas a hacerlos efectivos en la práctica cotidiana. Como muestran la mayoría de las encuestas de opinión no sólo en este país, sino en muchos otros, la evaluación más débil de prestigio institucional lo alcanzan aquellas instituciones destinadas por el ordenamiento jurídico precisamente a salvaguardar los derechos y la seguridad de las personas. ¿No es ésta, objetivamente, una nueva expresión de neo-malthusianismo en las relaciones de convivencia social?
4. TRADICIONES DEL PURITANISMO Y DEL BARROCO
Aunque las tendencias culturales descritas alcanzan ahora una influencia mundial, no puedo dejar pasar por alto el hecho de que su surgimiento y su desarrollo cultural específico corresponden al contexto de la herencia pietista y puritana que analizó sociológicamente Max Weber y a su contestación.
Nuestro contexto e identidad cultural iberoamericanos son, a este respecto, muy distintos. Como he tratado incansablemente de analizar a lo largo de mi actividad académica por muchos años, y como lo demuestran también muchos otros estudios del tema, la síntesis cultural originaria iberoamericana es barroca, es decir, alternativa al puritanismo, y que en el contexto del encuentro con las culturas indígenas tuvo una expresión cúltica y ritual. El barroco no dio origen a una reflexión filosófica centrada en el análisis de las condiciones de posibilidad del “yo pienso” de los modernos europeos, sino a un pensamiento metafórico, simbólico y analógico, como lo demuestran nuestros ensayistas y literarios a lo largo de toda la historia de Iberoamérica. En su horizonte religioso, se trata de un pensamiento litúrgico y sacramental. Como ocurre con toda analogía, la diferenciación que se representa remite siempre a la unidad de lo diferenciado, de modo tal que si bien se distingue el universo humano del universo social, la diferenciación no es tal como para perder de vista la continuidad de ambos mundos, sino que más bien la expresa en su modalidad diferenciada.
Desde el horizonte barroco no es posible hablar del “desencantamiento” del mundo, no al menos en el mismo sentido planteado por Max Weber. Si bien con el curso del tiempo se han introducido en nuestra cultura fuertes presiones de secularización de las imágenes religiosas, ellas no han llegado nunca a sustituir el carácter metafórico y analógico del pensamiento común, ni siquiera en las corrientes ideológicas que deliberadamente querían introducir propuestas de cambio social o movilizar energías sociales latentes en esa dirección. Personalmente, he intentado describir el núcleo de la cultura barroca como una mediación entre la tradición oral de los pueblos y la introducción de la escritura por parte de las élites que buscaban constituir una orden institucional fundado en la universalidad de la ley escrita y en su codificación.
Esta mediación fue posible por la imagen, por la metáfora. Así es posible comprender situaciones aparentemente paradojales, como la que expresa el dicho: “la ley se acata pero no se cumple”, o como muestran los datos empíricos de que no obstante tener una copiosa reglamentación legal sobre todas o la mayoría de las acciones sociales, una proporción significativa del país vive en forma extralegal, sea en relación al tributo, a las obligaciones pactadas, a su estado civil, a la forma de hacer negocios, al dominio de sus bienes y hasta a las conductas cotidianas más frecuentes. Por ello, la racionalización propia del mundo no ha operado nunca en nuestro medio cultural como una forma de ascetismo intramundano, de indiferencia u hostilidad hacia la materialidad o goce de los bienes disponibles. La tradición barroca a regulado más bien las conductas sociales desde la fiesta y el exceso, sin eliminarlos, sino sometiéndolos a los ritmos del calendario, a las necesidades de sobrevivencia, del trabajo y de la convivencia social.
Desde el punto de vista de las imágenes culturales construidas sobre la naturaleza, habría que señalar que ellas no han estado nunca escindidas de su significado religioso y social. La visión de la “madre tierra” (la Pachamama) como madre común, es una de las imágenes más arcaicas de nuestra cultura y no necesitamos ahora reivindicarla a partir de una lucha feminista contra el supuesto patriarcalismo socialmente dominante. La valoración de la mujer como madre, ha sido tradicionalmente dominante en nuestra cultura hasta en la actualidad y ninguna mujer se ha visto obligada a reconstituirla a partir de un supuesto derecho a la salud reproductiva o al libre ejercicio de una opción de conducta sexual, sino que ha manifestado siempre un carácter natural, simbólico, analógico en relación a la fertilidad de la tierra o al valor de la fecundidad social. La sacralidad ha envuelto a la mayor parte de nuestros accidentes geográficos, como a los árboles sagrados, los ríos, las montañas, los valles, los astros. No se trata, ciertamente, de que vivamos en una cultura panteísta, sino de que el pensamiento analógico se vale de las imágenes sociales para referirse a la naturaleza y de las imágenes naturales para referirse a la sociedad. Hasta los terremotos, las inundaciones y las catástrofes naturales sirven para graficar la solidaridad social, la responsabilidad compartida, la dimensión telúrica de nuestra convivencia.
La expectativa de lo inesperado, del milagro, del acontecimiento, tanto en el plano de los fenómenos naturales como de los sociales sigue siendo, entre nosotros, un factor social muchísimo más relevante que el cálculo puritano de una determinada conducta ética o ascética. Podría dar muchos ejemplos sobre el particular. Básteme remitirlos a la poesía de nuestros dos premios Nóbel o a la narrativa de un “Subsole” o “Subterra” o de “Cien años de soledad”. Si para algunos estos ejemplos fuesen del pasado, los remito a la necesidad sentida por uno de nuestros más renombrados poetas actuales de dibujar sus poesías en el desierto nortino o en los cielos de Nueva York. Quiero decir que el “reencantamiento” del mundo se vuelve innecesario allí donde nunca se ha desencantado. La pretensión de las ideologías ecologistas, especialmente, en su dimensión de “ecología profunda”, es una respuesta a la que parece faltarle, entre nosotros, su pregunta.
También le falta a estas tendencias ecologistas sustento cultural en relación a su consecuencia neo-malthusiana respecto de las necesidades sociales, sobre todo de los más pobres. El trato dispensado a los pobres y desvalidos representa entre nosotros uno de los más importantes factores de legitimación de los gobiernos y de las políticas públicas. Como han analizado en forma tan sugerente Valenzuela y Cousiño (Cfr. Politización y Monetarización en América Latina, Santiago 1994, pgs. 114 y ss.), la tradición político populista tiene hondas raíces en nuestra cultura como imagen analógica de la relación personal, familística o clientelística de nuestras estructuras de reciprocidad. La lucha por la sobrevivencia no queda librada a la selección natural de los fuertes, sino mediada por una imagen simultáneamente paternal y maternal de la integración social y de la solidaridad. La adopción de hijos nacidos fuera del matrimonio o de los allegados en los hogares sin techo no ha tenido que esperar la presentación de iniciativas legales que las regulen, sino que es una práctica social varias veces centenaria entre nosotros. Ha sido incluso sorprendente constatar que la denominada “opción preferencial por los pobres” asumida por la Iglesia, que para algunos tenía, justificadamente, una mordiente ideológica de denuncia y de aglutinamiento para la lucha, fue rápidamente asumida y asimilada por la sociedad iberoamericana en su conjunto porque, en cierta forma, siempre había estado presente. Podrá lógicamente discutirse la magnitud empírica del drama real oculto tras estas imágenes amistosas, pero la comprensión y aceptación del débil y del pobre ha impedido entre nosotros la legitimación de cualquier política deliberadamente neo-malthusiana. Como ha ocurrido tantas veces con teorías sociales e ideologías traídas desde el norte, la cultura iberoamericana se encargará de reinterpretarlas a partir de sus propias tradiciones y formas de comprensión de la realidad, más allá de las intenciones de sus portavoces, aunque en un contexto de globalización como el actual sea más lento este proceso.
Con todo, la pregunta original de estas reflexiones “¿Es posible una “ecología humana”?” debe poder ser planteada y respondida en todos los ambientes culturales, aún cuando, como hemos visto, sea tal vez más dramática y conflictiva en el de la tradición puritana que en el de la tradición barroca.
¿Puede existir coherencia entre la imagen que se tiene de la naturaleza y la imagen que se tiene de la sociedad, o se debe contar con una contradicción irreconciliable entre ambas? Para aproximarnos mejor a una posible respuesta quisiera, como sociólogo, ofrecer a continuación una explicación acerca de la novedad y de las exigencias que presenta a la conciencia ecológica este estudio específico de la evolución de la sociedad humana, en que nos encontramos.
5. EL VALOR ECONÓMICO DEL FUTURO
De entre los muchos cambios que se produjeron en la organización de la sociedad moderna, si se le compara con las sociedades premodernas, ninguno es de mayor trascendencia, en mi opinión, que el ocurrido con la administración social de la temporalidad. Ello se produce por la aparición de la economía monetaria, primero incipientemente, y por su progresiva extensión posterior a todos los ámbitos del intercambio de bienes y de la reciprocidad social.
Quisiera llamar la atención sobre dos aspectos involucrados en este proceso.
En primer lugar, la legitimación del interés del capital, que en las sociedades premodernas había sido considerado como usura, y por tanto ilegítimo, introduce el efecto de organizar la sociedad sobre la hipótesis de que ella trabaja veinticuatro horas al día, es decir, en forma continua. Las personas por sí mismas, no lo pueden hacer. Cada uno de nosotros necesita descansar, distraerse, darse tiempo para convivir. El dinero, en cambio, circula de un lugar a otro y sin descanso en busca de trabajo, de valor agregado. ¿Cómo es posible superar esta distancia entre la actividad del ser humano y del dinero? En parte, como ya se ha sugerido, por la constante circulación de un lugar a otro, lo que lleva a una progresiva globalización de las actividades que agregan valor. Pero no es suficiente. Por ello, el segundo involucrado en el proceso, es la anticipación del futuro, es decir, la posibilidad de dar valor presente al futuro a través la evaluación de expectativas de acción y de comportamientos que, aún cuando no se hayan producido, se pueda establecer sobre ellos una obligación en el presente que asegure, con cierto margen de confiabilidad o de riesgo, según se lo mire, los frutos buscados.
Este doble proceso introduce una novedad en la organización social, desconocida hasta entonces. La sociedad se ve obligada a introducir en las decisiones presentes criterios ecológicos, en cuanto al mediano y largo plazo no sólo es visto como una expectativa personal de vida eterna o de inmortalidad conforme a la promesa religiosa, sino que constituye una forma de determinación de los equilibrios sociales de la reciprocidad presente. En el contexto de la teología cristiana esta discusión se había planteado vinculada a la dimensión escatológica del acontecimiento de la salvación, buscándose un no siempre fácil equilibrio entre la visión sobre la realidad presente y la que se espera. Es conocida a este respecto la influencia del joaquinismo en la cultura occidental. Pero con los cambios acaecidos en la organización de la sociedad, a partir de la introducción de la economía monetaria, esta discusión se desplaza desde el ámbito de la teología al ámbito de las estructuras sociales mismas, sea, como ya se vio, que se diera acompañado o no de un proceso de “desencantamiento” del mundo.
En una primera fase, el pensamiento moderno interpretó esta novedad a partir de una teoría del progreso técnico teóricamente infinito, desde la cual se podía razonablemente pensar que el futuro sería siempre sobreabundante en relación al presente y compensar con creces cualquier forma de anticipación de su valor en el presente. Las ideas de “la mano invisible” en el plano de la teoría económica o de la “ astucia de la razón” en el plano de las filosofías de la historia reflejaban en el piano del pensamiento esta confianza o credibilidad en la racionalidad del futuro, aún cuando apareciera imprevisible en relación a los datos empíricos. Con el incremento de la complejidad social y la aparición de ciclos económicos y también políticos agudos se comenzó a abandonar progresivamente estas hipótesis, bajo la sospecha de que aún cuando fuese razonable una actitud confiada hacia el futuro, no podía pensarse en una proyección lineal del presente hacia lo imprevisible e indeterminado. Las teorías del progreso y del positivismo científico fueron sustituidas progresivamente por la “teoría de los juegos”, la que permitía sobre la base de los datos estadísticos y de las fórmulas de cálculo de probabilidades una mejor comprensión de la incertidumbre y el riesgo de las decisiones presentes. Aunque, en buena medida, esta “teoría de los juegos” sigue siendo en el presente uno de los modelos de mayor influencia en las formas concretas de la toma de decisiones sociales sobre el futuro, se ha ido tomando conciencia de que, en realidad, el futuro de la sociedad se presenta bajo hipótesis ecológicas que deben tener en cuenta la totalidad de los factores constitutivos de la realidad, sin las simplificaciones, a veces excesivas, a que se ve necesariamente sometida una teoría de la decisión.
Concluyo de esta observación, en primer lugar, que la preocupación ecológica no es un capricho de algún grupo de personas especialmente interesadas en el futuro, sino la necesidad social de incorporar el futuro en el presente, cuando gran parte de las actividades sociales han sido introducidas al esquema operativo de la economía monetaria que da justamente valor presente al futuro. Concluyo también que el razonamiento ecológico no surge de una supuesta contradicción o dualismo entre asumir el punto de vista antropocéntrico de la sociedad o el punto de vista del equilibrio “natural” entre las especies que conforman la naturaleza, sino de una forma de organización del futuro en el presente que sólo puede hacer la sociedad misma. La visión ecológica no está fuera de la sociedad o, más en general, fuera del fenómeno humano, sino que le es constitutiva y de un modo especialmente consciente en la sociedad moderna. Si se me permite un cierto paralelo con la caracterización existencial que trae Heidegger del “Dasein”, habría que decir que a la sociedad le va su ser presente en la pregunta acerca de la anticipación del futuro en el presente. Ese es, en mi concepto, el núcleo de la cuestión ecológica.
6. UNA DIMENSIÓN INTERGENERACIONAL
Sin embargo las teorías ecológicas no sólo proporcionan esta posibilidad de transitar entre el presente y el futuro de la sociedad, sino que muestran también los límites de esta anticipación cuando se realice con criterios monetarios. Estamos, ciertamente, ante una paradoja. El mismo mecanismo que nos obliga a anticipar el futuro nos muestra los límites de esta anticipación. Como decía irónicamente Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos. Por ello, la cuestión ecológica es esencialmente el problema de la solidaridad intergeneracional, de la transmisión de la vida y de la herencia cultural en horizontes que trascienden completamente la brevedad de nuestra existencia.
Para decirlo con una imagen, lo que suceda con nuestros descendientes en, digamos, quinientos años más, es imposible anticiparlo al presente ni con valor monetario, ni tampoco con los sentimientos y afectos propios de la conciencia subjetiva, o los deseos psicológicamente comprensibles de la prolongación del “yo”. Con la actual esperanza de vida, que bordea los 75 años, es razonable que nos preocupemos de nuestros hijos, nietos, e incluso hasta de los bisnietos.
Pero con ello, no estamos todavía en la escala temporal de los equilibrios ecológicos. Trascender la certeza de que en el largo plazo todos estaremos muertos obliga a volver los ojos al misterio de la vida, y muy particularmente a este ser que, como el ser humano, tiene la posibilidad de donarla libremente a otros, originando una cadena de sucesiones que escapará totalmente a su control, o de no hacerlo, interrumpiendo para siempre las posibilidades de su sucesión.
Por ello, nos volvemos a preguntar, ¿tiene sentido la preocupación ecológica en las sociedades que han renunciado deliberadamente a su reproducción llegando al límite de no alcanzar siquiera su tasa de reposición? ¿Qué solidaridad intergeneracional puede dar, en este caso, sustento social a equilibrios cuya temporalidad trascienden el horizonte de las generaciones actualmente con vida? Como los actuales datos demográficos, especialmente de las sociedades más desarrolladas, no se dejan reconciliar fácilmente con una verdadera preocupación ecológica de largo plazo, el fantasma del neo-malthusianismo cobra gran relevancia. Esta ideología no puede ser considerada, en mi opinión, como una preocupación ecológica, sino que responde más bien al deseo de disminuir drásticamente la población del mundo, aún a riesgo de romper todo vínculo de solidaridad intergeneracional, es decir, toda conciencia ecológica. Si el creador del concepto de “ecología profunda” puede llegar a sostener que “no debemos ser más de 100 millones de personas si queremos tener la variedad de culturas que teníamos 100 años atrás” (Citado por Covarrubias & Guzmán en “De la ecología a la política: un examen de la ecología profunda”, Libertad y Desarrollo, Informe sobre Medio Ambiente N°2, diciembre 1997, pág.10), cabe preguntarle ¿cómo podría aproximarse a esa meta sin cometer el más atroz genocidio, es decir, sin destruir toda posibilidad de una conciencia ecológica? El neo-malthusianismo es en su esencia, antiecológico.
Por todo lo dicho, no resulta sorprendente que, después de advertir acerca de la necesidad de salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología humana, Centesimus annus afirme: “La primera estructura fundamental a favor de la “ecología humana” es la familia, en cuyo seno el hombre recibe las primeras nociones sobre la verdad y el bien; aprende que quiere decir amar y ser amado, y por consiguiente, que quiere decir en concreto ser una persona… Sucede con frecuencia que el hombre se siente desanimado a realizar las condiciones auténticas de la reproducción humana y se ve inducido a considerar la propia vida y a sí mismo como un conjunto de sensaciones que hay que experimentar más bien que como una obra a realizar…” (n. 39). La intuición de estas afirmaciones es muy profunda. La familia, como lugar de la transmisión de la vida y de la cultura humana ha sido a largo de los siglos la mejor respuesta ecológica que la sociedad ha encontrado, puesto que, por su naturaleza, trasciende cualquier cálculo de anticipación del futuro y, no obstante, vive de cara al futuro confíandoselo a la libertad de sus descendientes.
La vida, como una obra a realizar, ha dicho el Papa. Para los cristianos, una obra que es de Dios y del hombre, que se recapitula en el hombre-Dios, Cristo, primogénito de la nueva creación. Para los no creyentes, una obra igual, de solidaridad intergeneracional que nos pone en el umbral de la comprensión del Misterio de la vida y que está entregada a la libertad del hombre. Como lo comprendió profunda y prácticamente mi ilustre antecesor en el sillón de la Academia que ahora ocupo, la razón y fundamento de una “ecología humana” es la misma que la razón y fundamento de la vida humana misma, de su verdad, de su belleza, de su capacidad de ser entregada y compartida como un bien para la persona y para la sociedad.